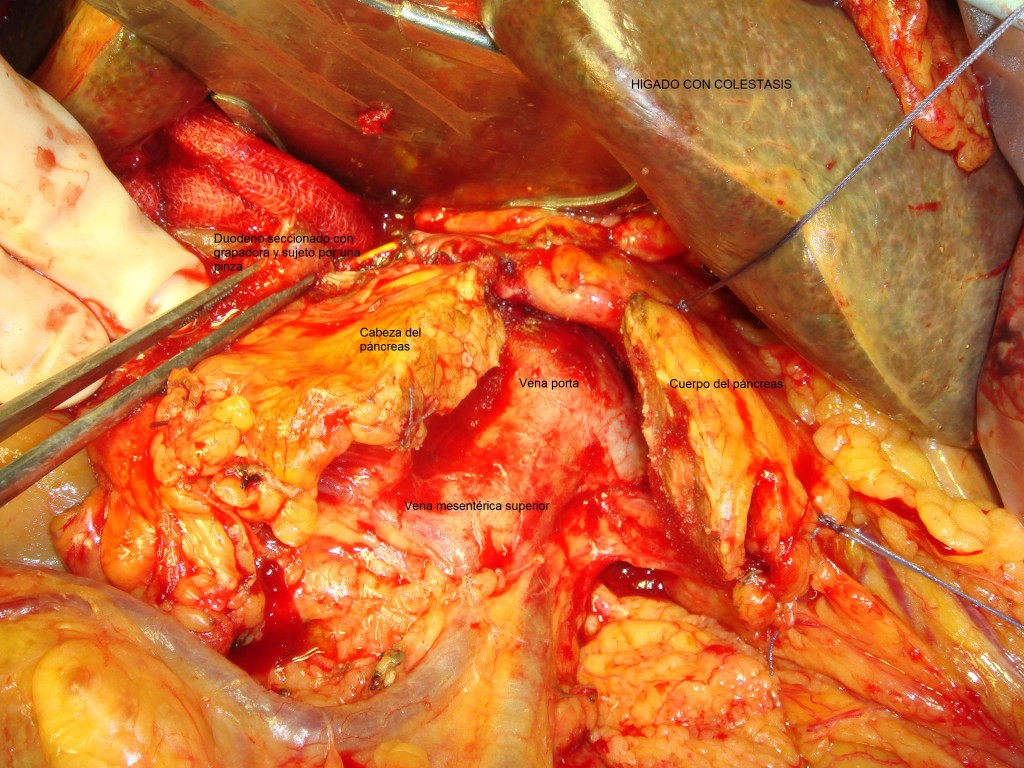Una mujer rubia, de unos treinta años, de grandes ojos azules y más alta que yo, entró por la puerta de la consulta tras escuchar por la megafonía: “Siguiente para la consulta número 10”.
No venía sola, la acompañaba un hombre que por su edad y la semejanza de algunos rasgos faciales debía ser su padre.
Con un gesto les invité a sentarse en las sillas dispuestas frente a mí. Nos separaba una mesa repleta de papeles, en la que descansaba un gran sobre gris con su historia clínica y una pantalla de ordenador, que mostraba la página de un buscador de la red.
– Buenos días Nuria, soy el Dr. Klint. ¿Me puede decir lo que le pasa? – ella desplegó una amplia sonrisa, pero era fingida. Sin duda. Conozco muy bien esas sonrisas fingidas que causan hasta dolor. A él se le veía preocupado y sólo arqueo las cejas en respuesta a mi saludo.
En su primer intento, Nuria no acertó con la respuesta correcta porque “Me envía mi dermatólogo” no guardaba una relación directa con la pregunta formulada. Pero no resultaba nada extraño. Se la notaba muy nerviosa e insegura. Al fin y al cabo, sentarse frente a un desconocido que dice que es cirujano, en cuya hoja de cita se lee Oncología Quirúrgica, y al que hay que contarle todo, todo, todo, a la espera de noticias que se preferiría no recibir, requiere un control más allá del que disponen la mayoría de los seres humanos sensatos que conozco. En cualquier caso, su respuesta a mí me valía para romper el hielo y continuar.
– ¿Y por qué fue a su dermatólogo?
– Pues porque desde hace años, desde la infancia, ¿no papa?, tengo este lunar junto a la rodilla. Mire, mire – me dijo levantándose de la silla, subiéndose la falda y bajando el panty negro con blonda hasta la raíz del muslo derecho, justo por encima de la articulación.
– Espere, no hace falta. Luego la exploraré – repliqué, mientras su padre le hacía un gesto con la mano para que se sentase.
Y ella continuó:
– Nunca me había molestado pero este verano, mientras estaba en la playa, empecé a notar que crecía un poco, me picaba y sangró en un par de ocasiones.
“Chica lista” pensé. Con esta información respondía a las tres preguntas básicas esenciales de toda historia clínica bien hecha: ¿qué le pasa?, ¿desde cuándo?, ¿a qué lo atribuye?
– Por eso fue por lo que acudí al dermatólogo. Y me miró, me dijo que no tenía ninguna duda, que eso era un melanoma y que tenía que venir a verle a usted.
– ¿Sabe usted lo que es un melanoma? – le pregunté para poder saber cuanta información tenía la paciente y hasta donde tenía que llegar yo.
– Pues como no me dijo nada más, me quedé con la duda. Me fui a Internet y he leído que es un tumor maligno de la piel – respondió tomando aire profundamente, para luego quedar completamente en silencio. Y es que afrontar en voz alta por primera vez el diagnóstico requiere mucha energía.
– Bien. Sí, un melanoma es un tumor maligno, pero de momento tiene que estar tranquila. Todavía tenemos que investigar más cosas. Cuando tengamos esos resultados podremos planear su tratamiento para intentar curarla.
Nuria se había liberado de toda la angustia después de la declaración de su enfermedad, como si durante todos estos días, esperando la visita, hubiera estado almacenándola en su interior, poco a poco, en noches sin dormir, en mañanas sin desayunar, en horas de trabajo sin interés. Quizás había sido algo prematuro ofrecerle un diagnóstico sin disponer del resultado de una biopsia de la mancha negra de la piel, pero era bien cierto que cabían pocas dudas de que aquella lesión era un melanoma maligno.
Después de preguntarle por sus antecedentes médicos personales y familiares, sobre si tomaba mucho el sol y habría sufrido quemaduras cutáneas o si tomaba algún tipo e sustancia tóxica, había que pasar a realizar una exploración.
– Nuria, tengo que hacerle una exploración física. ¿Puede pasar ahí detrás y descubrirse? Tendré que ver cómo es el lunar y si hay otros.
Se levantó de la silla y se escondió tras la mampara que ocultaba la camilla de exploración. Me aseguré de que estaba preparada y, entonces, procedí a informarla de lo que iba a hacer y el motivo, mientras avisaba telefónicamente a la enfermera de la consulta para que me ayudase. Las exploraciones físicas en general, pero algunas más comprometidas como la exploración corporal completa por melanoma en particular, pueden derivar en situaciones desagradables para el paciente y el médico. Por ello, se requiere una información adecuada antes de realizar ninguna maniobra y también es muy recomendable que esté presente una enfermera.
La exploración corporal total en pacientes con sospecha/diagnóstico de melanoma debe ser muy minuciosa. A Nuria habría que explorarle toda la piel, también las mucosas accesibles, como la vulva y la región perianal, la boca, las uñas. Buscaríamos otras lesiones. Podrían ser otros melanomas no relacionados, lo que llamamos tumores primarios, o extensiones procedentes del tumor primario que había tenido en la rodilla, lo que conocemos como metástasis.
Además, habría que explorar ciertas zonas del cuerpo por donde se podía haber diseminado el tumor, a la búsqueda de ganglios linfáticos aumentados de tamaño, lo que sugeriría que las células malignas habían avanzado por los vasos linfáticos hasta almacenarse allí. En el caso de Nuria, como el tumor estaba por debajo de la rodilla derecha, había que buscar los ganglios en la parte posterior de la rodilla, el hueco poplíteo, y en la región inguinal derecha.
El lunar ya no era un simple lunar, era una mancha muy negra, en diferentes tonos que en alguna zona viraban al marrón oscuro, con alguna costra pero sin pérdida de tejido, es decir, no estaba ulcerada. Se elevaba algo sobre la piel circundante, como un pequeño montículo, con unos contornos irregulares y un halo de piel más clara. Su tamaño aproximado era de un centímetro de diámetro. Evidentemente, el diagnóstico de presunción era correcto pero había que obtener una biopsia con dos objetivos: confirmar el diagnóstico y definir la extensión vertical del tumor en la piel. Conocer esa información era clave para definir el tratamiento.
Tras una inspección visual detallada, el resto de la piel no mostraba ninguna lesión sospechosa y, a la palpación, ni en el hueco poplíteo ni en la ingle derecha encontré ningún ganglio linfático de mayor tamaño que sugiriera la presencia de tumor. Al menos, esa era una buena primera noticia, que Nuria tomó con indisimulada alegría, mientras volvía a ponerse la ropa.
Al sentarse de nuevo en la silla, miró primero a su padre, le dedicó un gesto de cariño y, a continuación, clavó sus ojos fijamente en los míos antes de preguntarme:
– Doctor, ¿y ahora que vamos a hacer?
– Pues a partir de aquí, tenemos que diseñar un plan. Primero, quiero quitarle ese lunar con anestesia local y enviarlo a analizar. Ese procedimiento quirúrgico es bastante sencillo, sólo requiere anestesia local y se hace de manera ambulatoria, es decir, viene usted al hospital, entra al quirófano, le quito el lunar e inmediatamente después se va usted a casa. Podrá seguir con su vida normal, sin limitaciones. Y luego, a la semana siguiente, nos volveremos a ver en esta consulta para retirar los puntos de sutura y comprobar el resultado de la biopsia.
– ¿Me dará muchos puntos? – me preguntó, con la común ansiedad que lleva a los pacientes a preocuparse de algo de menor importancia, como manera de reducir la incertidumbre ocasionada por un problema más grave. Este era un buen momento para dar la información necesaria que le permitiera a la paciente conceder un consentimiento informado para llevar a cabo la intervención.
– No debe preocuparse por eso. Créame, los cirujanos no solemos fijarnos mucho en la cantidad de puntos que damos, pero haré todo lo posible porque le quede una cicatriz que ni se le note.
Y continué contándoles lo que ya había hecho tantas otras veces, que si este es un procedimiento menor, con un riesgo muy bajo, que en la mayoría de los casos se limita a una pequeña hemorragia fácil de controlar o un pequeño hematoma alrededor de la cicatriz, que luego desaparece solo; que si la posibilidad de que surja una infección en esta intervención, que se considera una cirugía limpia por no entrar en contacto con secreciones que contengan bacterias, es mínima; y, finalmente, que en lo referente a la cicatrización, existe un riesgo de que aparezcan complicaciones de la cicatriz: cicatriz dolorosa, hipertrófica o queloide. En eso influyen factores que están más allá del control del cirujano y que son propios de cada enfermo y de su proceso de cicatrización.
Al finalizar la larga charla, Nuria me sonrío. Esta vez con mucha más luz en su mirada. Y al “¿tiene alguna pregunta?”, negó con la cabeza. Por fin, ¡me había sonreído de verdad!, sinceramente. Lo había conseguido. No tuvo que esforzarse para hacerlo. Había conectado con ella. Claro que aún habiéndoles ofrecido la posibilidad de detenerme para responder a sus preguntas y de haber obtenido su negativa, mientras preparaba los formularios para organizar el procedimiento quirúrgico, tanto el padre como Nuria me hicieron un interrogatorio sobre el día, la hora, las condiciones de la intervención…Mi impresión es que lo hacían por dos razones distintas. La primera era romper el incómodo silencio que se interponía entre nosotros mientras yo escribía. La segunda, su necesidad conocerme mejor y familiarizarse conmigo. Y ambas me resultaban igualmente comprensibles.
Cuando la encontré en la sala de espera del área prequirúrgica, estaba nerviosa. Lo sé porque le tembló la mano al extenderla. Es un detalle al que suelo prestar atención, porque algunos pacientes tienen una gran destreza para ocultar sus emociones bajo expresiones faciales de cordialidad. Pero el lenguaje corporal les delata. Tras una breve charla, la dejé con la enfermera que le ayudaría a prepararse. Me volví al quirófano.
La vi de nuevo tumbada ya sobre la mesa quirúrgica, tapada únicamente con una sábana blanca y con la placa adhesiva del bisturí eléctrico pegada al muslo derecho. Mi ayudante y yo llevábamos puesto gorro, mascarilla, bata y guantes estériles. Nos quedaba desinfectar el campo quirúrgico con povidona yodada. Es ese líquido marrón que muchos utilizan indebidamente para limpiar las heridas. Luego cubriríamos el resto con paños quirúrgicos estériles, de manera que sólo la zona sobre la que íbamos a intervenir quedara expuesta.
– Sentirá un pinchazo y luego un poco de dolor. Es la anestesia local que le vamos a inyectar – le dije mientras cogía una jeringa llena de un líquido transparente con la mano derecha.
– Vale doctor, yo aguanto muy bien el dolor.
– De todas formas, va a notar como hurgamos y que tiramos de la piel. Pero si es dolor, me avisa y le pongo más anestesia.
– De acuerdo – dijo.
Fui inyectando pequeñas cantidades del anestésico local, una sustancia que bloquea la transmisión eléctrica en las terminaciones nerviosas que conducen el dolor. Poco a poco, con pequeños volúmenes de fluido, anestesié una zona de unos dos centímetros de diámetro alrededor del lunar. Esperé unos minutos y tomé el bisturí en la mano derecha. Mi ayudante sujetó la piel y me dispuse a cortar la epidermis creando una forma de ojal alrededor del lunar.
– ¿Le duele?
– Nada, doctor. No siento nada.
Resultó una intervención sencilla, quitamos una porción de algo más de un centímetro de piel alrededor de ese oscuro lunar y aproximamos los bordes cutáneos con una sutura de hilo de fina seda para conseguir la mejor cicatrización. Todo el procedimiento se desarrolló sin ningún contratiempo y Nuria abandonó el quirófano por su propio pie, acompañada por un celador. Antes de despedirme de ella le había dado unas cuantas indicaciones simples sobre los cuidados postoperatorias antes de que nos volvieramos a ver. Tenía que dejar la herida quirúrgica cubierta con un apósito impermeable durante 24 horas. Después podría quitárselo, lavar la herida con agua y jabón, y asegurarse de que quedaba totalmente seca. Cuanto más tiempo pudiera tener la herida aire, mejor. Para el dolor podría tomar uno de los calmantes habituales durante tres o cuatro días. Finalmente, le recordé que debía pedir cita para vernos en la consulta a la semana siguiente.
– Muchas gracias, doctor – dijo extendiendo su mano derecha para estrechar la mía, a la vez que yo me apresuraba a despojarme de los guantes estériles para responder al saludo
– No hay nada que agradecer
– Le volveré a ver la semana que viene – y se volvió para tomar la salida.
Esta vez entró a la consulta sola, con más energía, sin signos de ansiedad en el rostro.
– Doctor, ¡Buenos días!
– ¿Qué tal todo? – le respondí. Esta vez no extendió su mano, sino que acercó su cara para hacer chocar nuestras mejillas.
– Sin problemas. Hice todo lo que me indicó y no he tenido complicaciones. ¿Tiene ya los resultados? – lo dijo todo seguido, sin dejarme tiempo a replicar.
– Sí, los recibimos ayer. Aquí están.
– Dígame que no tengo nada – me suplicó.
– Bueno, efectivamente su dermatólogo tenía razón. La biopsia confirma que el lunar era un melanoma.
– ¿Y eso qué significa? – ella ya sabía las implicaciones del diagnóstico porque se había informado con anterioridad por internet. Pero esperaba unas palabras que la indicaran que se había equivocado, que lo que había leído no era cierto.
– Pues que al ser un tumor maligno, tiene dos riesgos principales. El primero es que vuelva a aparecer en la zona de la que se lo quitamos. El segundo es que se extienda a distancia.
– ¿Metástasis? –. Sonó a interrogatorio. Su mirada se volvió acuosa.
– Es un riesgo que puede existir. Pero ese riesgo depende de varios factores y el principal es la profundidad de invasión del melanoma en la piel. Y eso también nos lo dice la biopsia – y callé para releer el informe.
– ¿Qué otros factores influyen?
– Pues si hay extensión a los ganglios linfáticos o a distancia en el momento del diagnóstico, que el tumor estuviera ulcerado, la localización y el tamaño del tumor y el estado general del paciente.
– Y yo ¿tengo ganglios? Mi lunar no tenía ninguna úlcera y estaba en el muslo y era pequeño y yo estoy sana – se comía las palabras.
Me sorprendió que hubiera venido sola. Era un momento mucho más importante que la primera consulta. Ahora había que afrontar un diagnóstico con certeza y decidir asuntos importantes sobre el plan de tratamiento. Así que decidí detener la conversación, ponerme las gafas y repasar el informe de la biopsia. Quería ganar tiempo para mí y, sobre todo, para que ella.
– ¿Ha venido sola?
– Sí, doctor. No me sentía bien con mi padre aquí. A mi madre prefiero no hacerla pasar por esto y no tengo hermanos. Si se pregunta por amigos o pareja, tampoco. Es algo que quiero afrontar sola. Así que, ¿qué me dice?
– Veamos, lo más importante que tenemos que valorar es la invasión del melanoma en profundidad. Para eso, hay dos escalas habituales, cuyos nombres no le dirán nada.
– Por favor, prefiero que me lo cuente. Me gusta saber todo sobre lo que me pasa. – me replicó casi agresivamente.
– De acuerdo, Nuria. Pues nos guiamos por la clasificación de Breslow, que nos la profundidad de invasión en milímetros.
– Y el mío, ¿cómo va de Breslow? – me preguntó, retorciéndose en la silla y cruzando las piernas a la vez que se inclinaba hacia adelante.
– Sabemos que el riesgo de extensión a distancia del melanoma es muy bajo cuando el espesor de la invasión es menor de 0.75 mm dentro de la dermis, intermedio cuando oscila entre 0.75 mm y 4 mm, y muy alto cuando es mayor de 4 mm.
Nuria deseaba ir más deprisa. Parecía dispuesta a recibir las malas noticias como un boxeador que ha bajado la guardia. Uno detrás de otro y al mentón. Pero me resistía porque la entereza suele fingirse.
Quería que se tomara su tiempo y fuera asimilando poco a poco lo que estaba por venir.
– Pero no me ha dicho nada del mío. ¿Cuánto era mi melanoma?
– Pues tenía una profundidad de 0.9 mm – no era la mejor noticia posible, pero si que resultaba bastante favorable. Con este espesor, el pronóstico era bueno.
– ¡Me voy a morir! – dijo y la mirada acuosa se convirtió en llanto desconsolado.
– Nuria, no hay nada que nos indique que usted se va a morir de esta enfermedad. Así que tranquila, respire profundo y tranquilícese – quise que mi voz sonara firme pero próxima, sin ninguna intención de detener su llanto. La expresión de sus sentimientos me parecía imprescindible.
Aunque seguía llorando, escuchaba mis explicaciones sobre las pruebas que pensaba pedirle y a la vez se limpiaba la nariz con un pañuelo de papel que había sacado del bolso. Fui rellenando los volantes de la analítica, de la tomografía computarizada y, finalmente, llegó el momento de explicarle la necesidad de investigar si el tumor podía haberse extendido a los ganglios de la ingle.
– ¿Otra biopsia? ¿Ganglio centinela? ¿Qué es eso?– preguntó entre sollozos
– Sí. Es recomendable saber si el tumor se ha extendido a los ganglios linfáticos y para ello buscamos el primer ganglio al que llegaban los conductos linfáticos desde el tumor.
– ¿Pero cómo puede ser? – me reprendió – Cuando me hizo la exploración en la visita anterior me dijo que no tenía ganglios.
– Los ganglios están siempre ahí. Cuando están aumentados de tamaño nos hacen sospechar. Sin embargo, lo contrario no es cierto. Es decir, que sean pequeños no excluye que no haya células malignas en su interior.
Por sus gestos con la cabeza deduje que había entendido mi explicación. “Pues tendré que hacérmelo” dijo y yo, sin entrar en más detalles, continué rellenando los volantes de la solicitud para el Servicio de Medicina Nuclear. Una vez hube terminado, vinieron las explicaciones detalladas sobre las pruebas de sangre, el escáner y la biopsia del ganglio centinela. Para esto último tendría que venir e ingresar en el hospital. El mismo día e le inyectaría una sustancia radiactiva alrededor de la cicatriz y con una cámara especial se detectarían las vías linfáticas y el primer ganglio. Desde el Servicio de Medicina Nuclear, donde se hacen estas pruebas, la llevaríamos al quirófano y bajo anestesia local y sedación, procederíamos a localizar el ganglio con un dispositivo que detecta la radiación y luego lo extirparíamos.
– ¿Me tendré que quedar ingresada?
– No – le respondí – Se quedará en una sala de observación y, si no surgen complicaciones, en un par de horas podrá irse a casa. Pero eso sí, deberá venir acompañada.
– ¿Y los resultados? ¿Qué pasará con el ganglio?
– Lo mandaremos a analizar con técnicas especiales. Tendremos el resultado después. Aquí en la consulta. Si sale negativo no será necesario hacer nada más. Sólo un seguimiento periódico.
– ¿Y si sale positivo?
– Entonces tendríamos que volver al quirófano para extirpar todos los ganglios de la ingle y eliminar todas las células malignas que pueden encontrarse en ellos.
– Eso no suena bien – replicó Nuria, con una ostensible mueca de desagrado en el rostro.
Cuando hube rellenado los volantes se los entregué, le di las últimas explicaciones, firmó el documento de consentimiento y me despedí hasta el próximo encuentro en el quirófano. Nuria se deshizo del pañuelo de papel en el cubo que estaba junto a la puerta y desapareció.
Los médicos del Servicio de Medicina Nuclear localizaron un ganglio centinela en la región inguinal derecha. Tardaron escasamente treinta minutos en detectar la acumulación del trazador radiactivo en la zona. Marcaron la piel de Nuria con dos cruces hechas con un rotulador y la acompañaron al quirófano porque necesitaríamos de su ayuda para realizar la intervención.
– Hola, Doctor. De nuevo aquí – me saludó tumbada en la cama de quirófano.
– Hola Nuria. Me alegro de verte – La tuteé por primera vez.
– Pues yo preferiría no verle nunca más.
– Vaya, veo que me tienes aprecio
– No se lo tome a mal, Doctor. Compréndame – mantuvo la distancia.
– ¡Por supuesto! – exclamé. Y sin más, exploré la zona quirúrgica en la ingle de Nuria.
La preparación para la intervención no fue muy distinta a la de la primera vez, salvo que en esta ocasión todo el equipo se desinfectó las manos, se vistió con batas estériles y cubrió el campo quirúrgico completamente con paños quirúrgicos. Además, un anestesiólogo canalizó una vena periférica, en la mano izquierda de Nuria, por la que le iba a prefundir una medicación que la mantendría sedada a lo largo de toda la intervención.
– Nuria, va a notar un pinchazo. Es la anestesia local – le anuncié. Pero ella no respondió ya. La medicación intravenosa había empezado a hacer efecto.
Primero quitamos un poco más de piel alrededor de la cicatriz de la extirpación previa del melanoma. Luego, nos pusimos a buscar el ganglio centinela.
Fue un procedimiento sencillo porque no estaba muy profundo. Mediante una sonda gamma, un sensor montado en un dispositivo en forma de lápiz que detecta la emisión de radiación y emite un pitido de frecuencia proporcional a la intensidad de la misma, localizamos el ganglio y en pocos minutos estaba extirpado.
– ¿Ya está? – preguntó Nuria incrédula al volver del sueño.
– Sí, ya está. Todo ha ido bien.
– Muchas…- y no terminó la frase. Los celadores la estaban pasando desde la mesa a la cama para llevarla a la zona de recuperación postanestésica. Nuria dormitaba tranquila.
Mi impresión fue que el ganglio no estaba agrandado. Debía medir algo menos de un centímetro y a simple vista no mostraba signos de invasión tumoral. No era de ese color negro que se observa en los ganglios colonizados por células del melanoma. Claro que eso no era suficiente para descartar que el melanoma se hubiera extendido. Habrían de estudiarlo microscópicamente en el Servicio de Anatomía Patológica a la búsqueda de diminutos focos tumorales que no fueran visibles a simple vista. Y eso fue lo que le conté a su padre, que la esperaba fuera y que la acompañaría a casa cuando un par de horas después la diéramos de alta.
– Bueno, usted dirá – me inquirió plegándose la falda y sentándose frente a mí en la silla de la consulta, sin ni siquiera dar tiempo a un saludo protocolario. De nuevo, venía sola.
– ¿Ha tenido algún problema en estos días?
– Ninguno. Sólo he estado dándole vueltas al resultado de la biopsia
– Pues quiero ver las cicatrices y quitarle los puntos
– Pues yo prefiero que me de primero el resultado -. Nuria no quería esperar
Desplegué el informe de la biopsia de la piel y del ganglio que enviamos para estudio. Me puse las gafas y leí las conclusiones del informe en voz alta. Me ahorraría los detalles técnicos porque no añadirían ninguna información relevante. “Cicatriz cutánea sin signos de tumor residual. Ganglio linfático con linfadenitis reactiva sin metástasis”.
– ¿Qué quiere decir? – me preguntó
– Que está libre de tumor. Que el melanoma no se ha extendido al ganglio y que, por tanto, el riesgo de que esté presente en otros ganglios de la zona es prácticamente nulo.
Al escuchar mis propias palabras sentí una inmensa alegría. Aunque nunca hubiera tenido un tumor maligno comprendía el sufrimiento por el que había estado pasando Nuria. No era lo mismo. Nunca puede ser igual. Por mucha empatía que despleguemos, el enfermo es el que tiene la enfermedad. Pero después de tantos otros pacientes y de ser testigo de tanta angustia, sabía como sentía cada uno de ellos. A lo largo de los años, mis pacientes me habían enseñado. Y yo había intentado aprender.