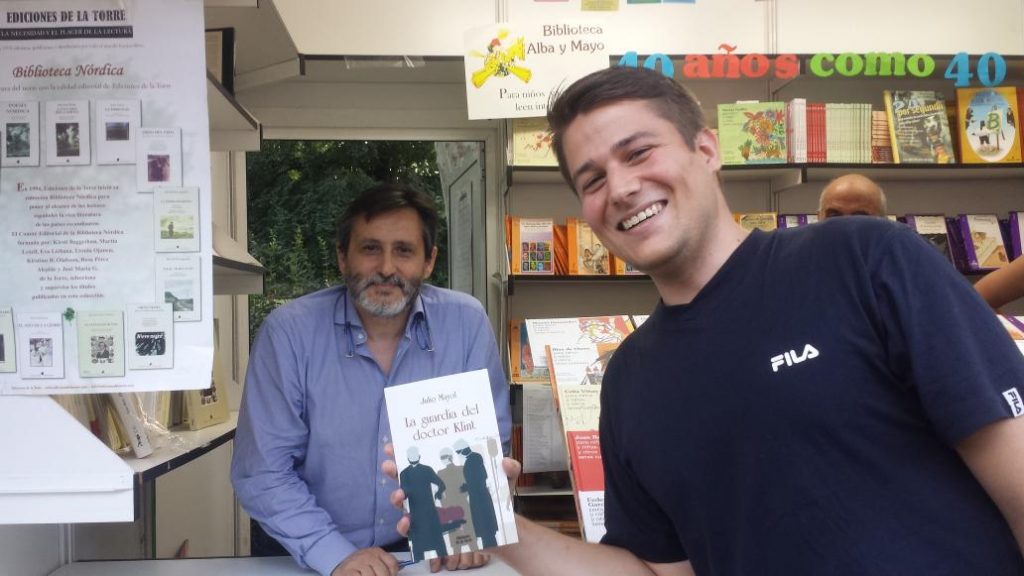– Pietro, un gobierno de centroizquierda en Italia no podía resistir mucho. Son rojos relativos – le dije nada más colgar el teléfono.
El me sonrió. Le sonaba a Tiziano, Rosso Relativo.
– Eso decían en la Cámara, pero Prodi había soportado bien la situación hasta el otro día. Por eso le llamamos, doctor Klint. Nos habían informado de que usted era la persona ideal para mover todas las cuerdas a la vez y conseguir un resultado satisfactorio para nuestros intereses. Su trabajo en la Comisión es ya leyenda en todos los círculos de poder de la Unión – Hablaba como Julio César, en primera persona del plural. Sin duda, para él su vida sólo tenía sentido si seguía unida a la de su protector, Il Profesore.
– ¿Quién me recomendó? – le pregunté sin poder contener el impulso egosintónico.
– Michaella
– ¿Michaella? ¿La directora del Observatorio Europeo en Tor Vergata? Me sorprende porque nunca ha ocultado su desprecio hacía mi, desde la primera vez que nos encontramos.
Mientras me iba dando información sobre Michaella, llegamos a la esquina de Vía Allibert con Marguta. Giramos a la izquierda y continuamos caminando sin cruzarnos con nadie. Al igual que las otras calles, esta estaba desierta y eran poco más de las diez de la noche.
Teníamos que caminar unos cincuenta metros hasta llegar a la Ostería Margutta, a la izquierda, en el número 81. La puerta de madera era de un contundente azul añil, entreverada con pequeños cristales rectangulares que permitían ver, prácticamente, cualquier rincón del local. El color de la puerta contrastaba con el amarillo albero de la fachada, en la que algún amante con el alma desgarrada había dejado inscritos dos nombres tachados y una fecha.
A través de los pequeños cristales rectangulares, vimos a dos parejas charlando animadamente, otra parecía conversar en la intimidad, y una camarera caminaba rápidamente entre las mesas cubiertas por manteles blancos, con platos de azul añil, también. Ambos estuvimos de acuerdo en que las formas de aquella mujer eran difícilmente distinguibles de las de una famosa actriz sudafricana, «Zron».
– ¡Impresionante! – exclamó Pietro mientras yo me dedicaba a revisar la carta expuesta en un atril exterior.
-¿Perdón?
– La camarera. Me refiero a la camarera, «dottore». Ha pasado bajo una de esas lámparas de vidrio esmerilado y me ha parecido impresionante
Sonreí y abrí la puerta. Pietro se aventuró y lo primero que hizo fue aproximarse a la camarera y sonreír levemente. Rebosante de la seguridad que le proporcionaba su belleza, le preguntó si tenía sitio para acomodarnos. Ella dijo que sí. El apretó los labios, forzó la protrusión de sus pómulos y sus ojos se rasgaron e inclinaron oblicuamente. Como un diablo. Después, se giró hacia mi y dijo: «Doctor Klint, entre usted»
No podía haberme traído a mejor sitio para continuar charlando, sin temor a las interferencias de cualquier grupo de ruidosos romanos.
– Chianti – respondí cuando ella me preguntó que deseábamos beber. Asintió y desapareció detrás de la barra. Las parejas continuaban con su animadas o íntimas conversaciones.
– Gustavo, no me voy a conformar con lo que me ha dicho. Quiero saberlo todo; todos y cada uno los detalles. Tengo una gran curiosidad y creo que si los comparte conmigo podré aprender de usted.
– No hice nada especial – le contesté.
– ¿Cómo consiguió acceder a ellos?
– Es muy simple, Pietro. Los senadores a los que tenía que aproximarme son hombres.
– Cierto, pero no le entiendo. ¿Qué quiere decir? – me replicó, levantando ambos hombros simultáneamente para expresar sorpresa.
– Si quiere acceder plenamente a la mente de un hombre, otro hombre, cualquier hombre, sólo hay que hacer una cosa. Pietro, escúcheme bien, una sola y única cosa.
– ¿Sí, dottore? ¿De Il Cavaliere también? ¿Cuál es?
Continuará…