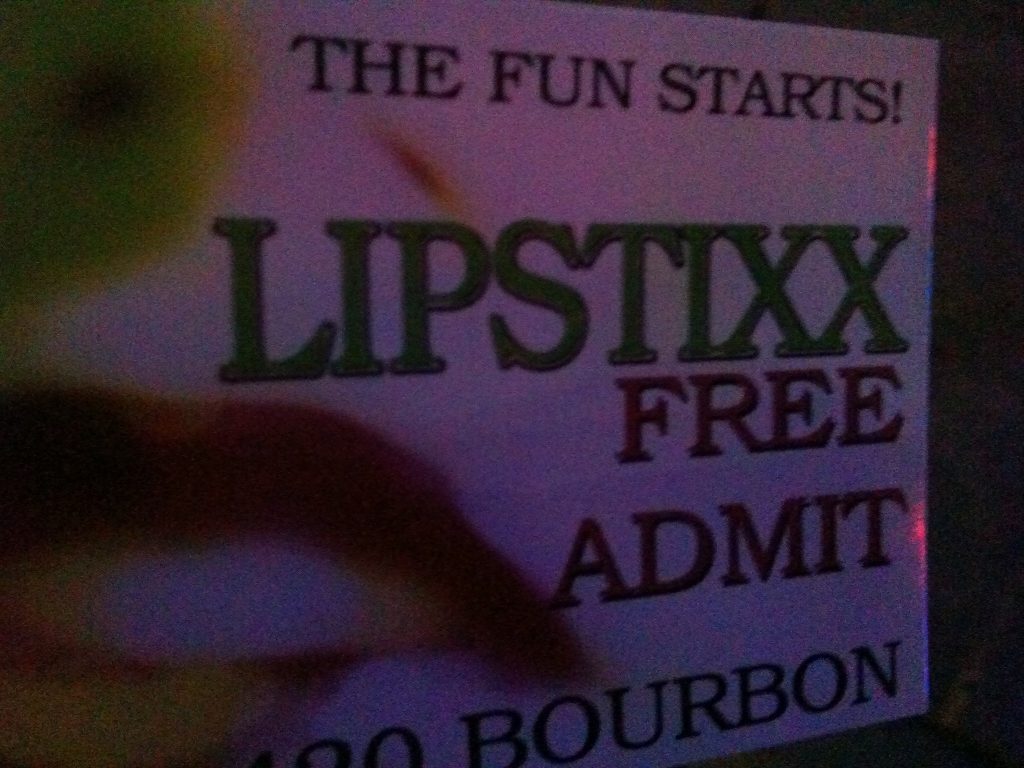Me quedé mirándolo. No sabía qué hacer. Estaba con toda la ropa en la mano, intentando hacerme sitio en el probador. No podía apartar mi vista del flamante iPhone 7 que alguien había olvidado encima del taburete.
No hizo falta mucho para que me decidiera. Cogí el dispositivo y miré hacia atrás. Quería asegurarme de que nadie me veía. Nada, nadie, ni una cámara camuflada sería testigo. Pero, a la vez, el corazón me galopaba en el pecho. Estaba a punto de cometer mi pequeño gran delito. Algo que cambiaría mi vida en formas y con consecuencias que entonces ignoraba.
Iba a vivir la vida de la persona a la que le había robado el iPhone 7.
Salí de la tienda lo más rápido que pude, sin dejar de mirar a mi alrededor, como sí así pudiera evitar que alguien se diera cuenta de que me había quedado con un iPhone olvidado.

No pensaba devolverlo. Eso lo tuve claro desde que lo vi. No me importaba soportar esa leve sensación de culpabilidad. Era un pequeño precio a pagar. Muy pequeño si lo comparaba con los más de 600 euros en la Apple Store.
Una vez fuera, caminé deprisa, poco más de 50 metros. Lo saqué del bolsillo y me lo puse en la palma de la mano. Me asaltó una duda: reiniciarlo con mi tarjeta o probar a usarlo tal como estaba.
Mi tarjeta no era micro. El móvil que llevaba era una birria. Mi viejo 5s me lo había dejado en casa. Así qué esa opción descartada. Podía ir a que me hicieran un duplicado, pero me llevaría tiempo y estaba ansiosa por hacerlo funcionar. Entonces pensé, “No pasará nada por usarlo tal como está. Para probarlo. Luego me deshago de la tarjeta y no podrán localizarme”.
Apreté el pulpejo del dedo pulgar de mi mano derecha contra el botón central. Todos utilizamos ese dedo, como en las comisarías, cuando nos identifican. Pero estaba de suerte. No había ninguna huella digital de bloqueo. Aquella maravilla iba a ser toda mía. Mi joya. Tanta alegría me produjo algo parecido a un orgasmo, amplificado por el hecho de que no iba a tener que controlar mi curiosidad. Un universo de sensaciones se abría ante mi.
Es mi naturaleza la que me condujo directamente al icono de la cámara. Luego al carrete. Quería ver el mundo a través de otra mirada. La incertidumbre de una vida distinta. Quizá ordinaria, quizá secreta. A lo mejor una doble vida, promiscua, pecaminosa, escondida a los demás por la oscuridad.
En ese preciso momento el iPhone 7 empezó a vibrar. Me sobresalté. No sonaba ninguna música, afortunadamente. Era un aviso de mensaje entrante.
“Ni se te ocurra manipularlo”
En serio. Esto tenía que ir en serio. El mensaje había sido enviado desde un teléfono público, de los pocos que quedan. Así que no era un error. O sí. Un error en una de esas teclas y el mensaje llegaba al terminal equivocado. No iba a ser la primera vez que, por error, alguien mandaba un texto improcedente a la persona menos indicada.
Una cosa si me quedaba clara. La remitente no quería ser reconocida. No había manera de contestar. No había manera de preguntarle si era a la dueña y, cortésmente, anunciarle que estaba intentando localizarle para devolvérselo. Aún así lo intenté. Podía tener suerte, como con la huella. Me lo pensé un par de minutos. Devolví la llamada al número que aparecía en el mensaje. Pero nada. No había línea disponible con ese número.
También cabía la posibilidad de que yo no fuera la destinataria del mensaje. Podría ir dirigido a quien olvidó el iPhone 7 en H&M, pero la emisora era ajeno a aquel pequeño hurto. O apropiación indebida.
No se me ocurrió otra cosa que buscar en el iPhone alguna pista que me llevara a la dueña. En la segunda pantalla vi whatsapp. Lo abrí.
Nada en whatsapp. Ni un mísero mensaje que diera una pista. Esto me parecía más sorprendente aún.
Recordé que en “ajustes” estaba toda la información sobre el teléfono. Era donde podría encontrar algo que me ayudara a calmar la angustia que empezaba a sentir. Y sería más rápido que intentar deducir la identidad del propietario a través de sus contactos.
Claro que había corrido demasiado al deducir quien me enviaba el mensaje. Porque, ¿para qué iba a mandarme la propietaria un mensaje desde una cabina para ocultar su identidad? ¿Por qué debía ser una mujer? ¿Sólo porque me había encontrado el dispositivo en un probador de «señoras»? Mi forma de pensar estaba siendo algo convencional.
Me daba igual. ¡A la mierda el iPhone 7! Quería devolvérselo a su dueña y quería hacerlo ¡Ya!
Busqué “ajustes”, luego “general”… ¡Por fin! “información”. Apreté el icono con el pulpejo del pulgar derecho.
Nombre: iPhone
Red: vodafone
Canciones:0
Vídeos: 0
Fotos: 3
Aplicaciones: 23
Capacidad: 62,2 GB
Disponible: 60,5 GB
…….
El resto, como si fuera sánscrito. Ininteligible para mi. Un intento vano. Pero antes de que me diera tiempo a buscar alternativas, el iPhone 7 volvió a vibrar. Y está vez no importó la sorpresa; pasé a sentir miedo. No miré la pantalla. Me temblaban las manos, las piernas. No quería leer.
En ocasiones la ignorancia es una bendición. ¿Mi maldición? Haber sucumbido a la tentación. A la de hacerme con un iPhone 7, a la de hurtar lo que no me pertenecía, a la de intentar escapar con ello. Y lo estaba pagando.
Podía borrar el mensaje, apagar el terminal y esperar a tener mi microsim. Sólo tendría que cambiarla y me libraría de sentir la persecución de un extraño. Pero algo dentro me hizo superar el miedo. La curiosidad. O una tormenta en mi interior con leves toques de placer. Quería saber más.
“Pregúntale a Siri”. Eso, sólo eso, decía el mensaje. “Pregúntale a Siri”. “Pregúntale a Siri”. “Pregúntale a Siri”. ¿Qué le tenía que preguntar a Siri?
Si fuera una persona, podría esperar respuestas. Pero tan sólo es una aplicación con funciones de asistente personal por reconocimiento de lenguaje natural. Poco más útil que teclear unas palabras en el buscador de Google. Así que ¿Qué me querría decir con “Pregúntale a Siri”?
Fui hasta el parking y, después de pagar en el cajero automático, me monté en el coche. Dejé el teléfono en un hueco junto al freno de mano, encendí la radio y puse el coche en marcha. No sabía muy bien qué hacer. Me dirigí a casa.
No dejaba de darle vueltas a todo cuanto me llevaba pasando desde que vi el iPhone en el probador. Tenía que ser una broma, muy pesada. Pero no imaginaba a ninguno de mis amigos tomándose todas estas molestias. Tampoco había hecho yo nada lo suficientemente malo a nadie para que hubiera ideado todo esta tortura. O deseara causarme daño de alguna forma remota.
Y de repente, mientras estaba esperando en un semáforo, un sonido inconfundible resonó en el coche. Di un bote de sorpresa. Era el iPhone 7 con su clásico sonido de teléfono antiguo que, conectado mediante el BlueTooth, se escuchaba a través de los altavoces.
Ni me lo pensé. Extendí la mano. Instintivamente.
Entre el nerviosismo y el miedo, que te hacen sudar, casi se me cae el iPhone de las manos. Aún así, tuve reflejos para detener el coche en una zona de aparcamiento vigilado, mientras intentaba pegarme el teléfono a la oreja derecha. Ni se me pasó por la cabeza que podía utilizar el manos libres. ¡Para manos libres estaba yo!
– ¿Hablo con el propietario de la línea?
¡Joder! Por primera vez me interesaba una llamada de una operadora de telefonía. Me habían llamado de día, de noche, mientras dormía, mientras follaba, o cuando estaba preparándome para… Vamos, siempre me habían llamado para molestarme. Pero esta vez, la voz femenina anónima, pero con acento, era mi única esperanza de escapar de la prisión sin paredes en la que me había metido.
Y, de repente, me asaltó la duda. Y la angustia de nuevo. ¿Qué digo? ¿Sí? ¿No? ¿Es de una amiga? ¿O de un amigo?
– No, no soy la titular. Muchas gracias – le respondí con desgana. Quería colgar lo más rápido posible
– ¿A qué hora puedo encontrar…
Ya no escuché nada más. Había interrumpido la comunicación. Marqué con el intermitente mi intención de incorporarme al tráfico. Me dejaron pasar. Me alejé de Azca. Subí el volumen a tope. Quería no pensar.
Stop calling, Stop calling , I don’t wanna think anymore
Lo recordé de repente. Cuando busqué la información del iPhone 7, había visto que el dispositivo contenía tres fotografías. No me había dado tiempo a ver las fotos; pero ahora, quizás, podrían aportarme alguna información valiosa.
De nuevo, tomé el teléfono con la mano derecha, mientras esperaba en un semáforo en rojo. Apreté el botón con el dedo pulgar y apareció la pantalla. En la esquina superior izquierda estaba el icono de la cámara y en la inferior derecha un icono con una imagen multicolor. Que digo yo que es un poli-trebol. LGTB. Porque no me parece una margarita. Todas de las margaritas son amarillas. Y no sé si eso se le ocurrió a Steve Jobs o a Tim Cook. Me refiero a poner un poli-trebol LGTB como símbolo de fotos.
Daba igual ahora. Apreté la pantalla y aparecieron tres fotografías reducidas, con tres fechas de días consecutivos.
Trust is like a mirror. You can fix it if it’s broke. But you can still see the cracks in the motherfucker reflection”
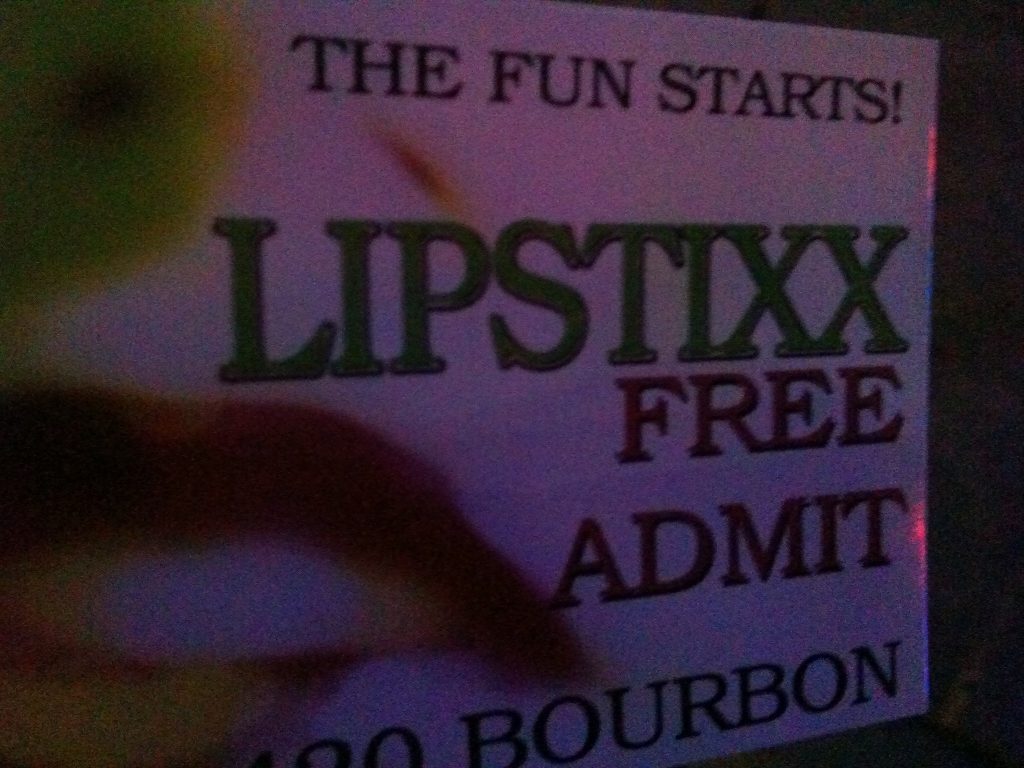
Era yo, desnuda, completamente desnuda. Me bloqueé, porque recordaba muy bien cómo me las hice y quién me las hizo. Tres fotos hechas en un momento que ahora mismo desearía que no hubiera ocurrido.