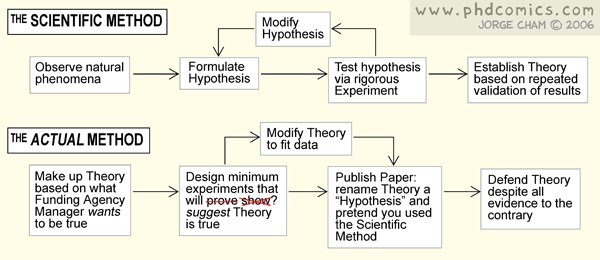Mayol Martínez, J. Cirugía endoscópica: un viaje virtual desde la oscuridad hasta la robótica. Seclaendosurgery.com. (en línea) 2002, no, 1. Disponible en Internet: http://www.seclaendosurgery.com/seclan1/art21.htm. ISSN: 1698-4412.
INTRODUCCIÓN.
En el siglo pasado, la cirugía endoscópica ha sido el avance definitivo. Actualmente los cirujanos interaccionan con los órganos a través de mínimas incisiones de manera que se reduce el estrés quirúrgico causado por las grandes heridas. Esta revolución es el resultado tanto de la curiosidad humana como de los más recientes avances de la tecnología. En esta revisión pretendemos analizar, desde una perspectiva histórica, las contribuciones más relevantes desde el punto de vista conceptual y técnico que llevaron a nuestros antecedesores desde la búsqueda de una buena iluminación, que terminó con la invención de la luz incandescente, hasta la primera colecistectomía laparoscópica y el desarrollo explosivo de los procedimientos laparoscópicos. Sin embargo, la revolución laparoscópica no ha acabado y sólo el tiempo dirá hasta dónde nos conducirá.
“A rose is a rose is a rose…”
La cirugía videoscópica es el último gran avance de la Medicina Moderna. Términos como cirugía de cerradura (keyhole) o cirugía mínimamente invasiva se acuñaron para dar nombre a un nuevo concepto: un abordaje menos agresivo de los órganos intracavitarios. Sin embargo, ninguna de estas denominaciones describía satisfactoriamente el cambio cualitativo que había tenido lugar en el ambiente quirúrgico durante la última década del siglo XX. Este atrevido avance es el resultado tanto de la curiosidad como del increíble progreso tecnológico, aunque tanto el entusiasmo como el escepticismo han sembrado el camino de este nueva técnica. En esta revisión vamos a discutir las contribuciones realizadas al desarrollo de la cirugía endoscópica y laparoscópica desde una perspectiva histórica.
LA BÚSQUEDA DE LA LUZ
Aunque la primera descripción sobre el uso de un espéculo para la exploración del recto se remonta a Hipócrates (1), lo cierto es que durante muchos siglos la exploración de las vísceras intracavitarias se vio obstaculizada por la ausencia de una iluminación adecuada. Por tanto, los cirujanos durante este tiempo practicaron su oficio en la oscuridad, guiados únicamente por los síntomas y signos externos de la enfermedad.
A comienzos del Siglo XIX, Philip Bozzini (2) hallo un primer camino para avanzar en la oscuridad mediante el Lichleiter o conductor de luz, que le permitió explorar la uretra de un paciente mediante un tubo y la luz de una vela. Sin embargo, este diseño histórico fue recibido por sus colegas con escepticismo. Otros muchos siguieron los pasos de Bozzini. Segalas en Paris(2), John Fisher en los Estados Unidos (3) y Desormeaux en Paris (4) desarrollaron diferentes modelos de cistoscopios para explorar la vejiga y la uretra. Éste diseñó un instrumento que se servía de espejos para hacer pasar la luz a través. La fuente de luz era una mezcla de alcohol y turpentina.
En esta búsqueda de la luz, Nitze presentó un cistoscopio con iluminación mediante un alambre de platino que era refrigerado por agua (3,4). Este diseño se basaba en las contribuciones de Bruck, un dentista que utilizó la misma tecnología para iluminar la cavidad bucal. Nitze tenía interés por realizar fotografías a través del cistoscopio, por lo que contactó con Laiter, en Viena, para integrarle en el proyecto. Pero su colaboración se vio interrumpida por rivalidades profesionales, como tantas otras veces.
Thomas Edison inventó (patentó) la luz incandescente en 1879 y Newman la miniaturizó para poder utilizarla con un cistoscopio. Éste fue el diseño precursor del laparoscopio (3). Sin embargo, no fue hasta 1902 cuando Kelling (5), un cirujano alemán de Dresde, realizó la primera laparoscopia mediante un cistoscopio en la cavidad abdominal de un perro. Aunque nada se publicó al respecto, parece que Kelling también realizó el procedimiento en dos pacientes y utilizó el aire ambiente para crear el neumoperitoneo, que él consideraba esencial para conseguir una buena exposición.
La primera experiencia publicada en humanos fue presentada en 1910 por Jacobeaus (6), que fue el primero en acuñar el término laparoscopia. Presentó su serie de 115 procedimiento con una única complicación debida al sangrado. Dimitri von Ott (7) también reclamó haber sido el primero en realizar una laparoscopia, pero su técnica era diferente. En este caso procedía a realizar una incisión en la cúpula vaginal para conseguir acceso a la pelvis y a la cavidad peritoneal mediante un espéculo. Por tanto, se le debe considerar como precursor de la cirugía laparoscópica ginecológica.
LOS AÑOS DEL OLVIDO
Tras un cierto interés inicial por la técnica, sólo algunos cirujanos utilizaron este abordaje y, fundamentalmente, con fines diagnósticos. El primer libro de texto sobre la materia fue publicado por un alemán, Korbsch, en 1927 mientras que otro compañero, Kalk (8), popularizaba el uso de un sistema de visión oblicuo que había desarrollado previamente Kramer al final de la década de los 20. El riesgo de lesión visceral durante la inserción de los trócares ya era motivo de preocupación. De hecho, Orndoff, un internista que había comunicado su experiencia con pacientes sometidos a una laparoscopia diagnóstica con un trocar piramidal (9), creía que la fluoroscopia podía ser una herramienta útil para prevenir las lesiones intraabdominales. El propio Orndoff desarrollo un trócar piramidal que todavía está en uso.
No transcurrió mucho tiempo antes de que los clínicos reconocieran que la creación del neumoperitoneo antes de la inserción de los trócares servía como medida preventiva contra las lesiones por trócar. Goetze desarrolló una aguja especial para la insuflación abdominal que luego fue mejorada por el diseño de Janos Veress (10). Esta aguja con muelle sigue en uso en la actualidad, aunque originalmente se diseñó no para la insuflación abdominal, sino muy al contrario, para producir neumotórax. La utilización del dióxido de carbono para el neumoperitoneo fue propuesta por Zollikofer a comienzo de la década de los 20 (11), y este gas no ha sido reemplazado por ningún otro desde entonces debido a su rápida absorción y a que no es combustible.
El otro cirujano que apoyó con entusiasmo el desarrollo de la laparoscopia como herramienta diagnóstica, con poco éxito, fue Ruddock en Chicago (11). Tuvo la intuición de utilizar la laparoscopia para explorar la cavidad y obtener biopsias para el estudio histológico. Ya en 1937 presentó una gran serie de pacientes sometidos a laparoscopia, que debe ser valorada por su baja mortalidad y su precisión diagnóstica del 92%. Pocos más contribuyeron a la promoción del procedimiento y entre ellos Benedict, un gastroenterólogo, y Waug, un cirujano (11). Éste consideraba que la precisión diagnóstica de la laparoscopia para los cánceres intraabadominales no tenía comparación con ninguna otra exploración. En el ámbito de la ginecología, Palmer fue el principal defensor del procedimiento(12). Él también mostró su preocupación por el impacto de las presiones del neumoperitoneo sobre los pacientes y opinaba que la presión intraabdominal no debía superar los 25 mmHg. En los 50 Frangenheim (13), que diseñó el primer insuflador automático de dióxido de carbono, comunicó otro tipo de complicaciones. Describió con detalle el enfisema subcutáneo, el embolismo aéreo, la perforación intestinal, la hemorragia y las lesiones por calor.
Pero durante muchos años únicamente los ginecólogos practicaron la laparoscopia y la llegaron a utilizar como herramienta terapéutica. De hecho, Kurt Semm puede ser considerado uno de los primeros cirujanos que extirparon el apéndice por laparoscopia. Además, desarrolló un buen número de instrumentos para la laparoscopia terapéutica y un dispositivo automático de insuflación controlada. Durante la misma década, Harold Hopkins, un físico de Oxford, introdujo un sistema de transmisión de luz mediante varillas, lo que supuso un gran avance. Este diseño mejoraba la vision y la resolución de las ópticas. En colaboración con Karl Storz se consiguió la producción de los laparoscopios que utilizamos en la actualidad en los quirófanos.
Durante los años 70, Hasson (14) describió la técnica de acceso a la cavidad peritoneal de manera abierta y comparó sus resultados con los obtenidos con el procedimiento ciego, que requiere la introducción de una aguja de Veress.
La contribución de lo cirujanos generales a la promoción de la laparoscopia era escasa por esas fechas. A finales de los años 70, Berci, Cuschieri y Warshaw estaban entre los pocos que comunicaban el uso de la laparoscopia como método diagnóstico en cirugía general.
EL SALTO FINAL
El salto final hasta el uso actual de la cirugía videoscópica tuvo lugar en los años 80. Eric Mühe, un cirujano alemán, realizó la primera colecistectomía laparoscópica en 1985. Poco después Mouret, en Lyon, llevó a cabo una colecistectomía laparoscópica en una paciente sometida a una intervención ginecológica, pero no la publicó. En 1988, mientras que Francois Dubois realizaba una de sus minicolecistectomías, su enfermera, Claire Jeaupitre, le comentó que la vesícula se podía extraer de la cavidad abdominal por incisiones aún menores de las que él mismo utilizaba. Tras contactar con Mouret y ver la grabación en vídeo (15), Dubois comenzó a aprender las técnicas laparoscópicas en modelos animales y realizó su primera colecistectomía laparoscópica en abril de 1988. Otros, como Perissat en Francia o McKernan en los Estados Unidos siguieron sus pasos. Cientos de cirujanos fueron a aprender la técnica directamente de los pioneros franceses y americanos, lo que dio origen a lo que es comúnmente conocido como la SEGUNDA REVOLUCIÓN FRANCESA.
Desde entonces han aparecido más procedimientos laparoscópicos. Por ejemplo, la apendicectomía laparoscópica fue realizada por primera vez por Debrock en Alemania como procedimiento asistido y la primera experiencia fue publicada por Schreiber en 1987 (16), que tiene el honor de ser el primer cirujano que extirpó un apéndice con inflamación aguda por laparoscopia. Otros atrevidos cirujanos laparoscopistas introdujeron otras técnicas: las de sutura intracorpóreas se deben a Szabo (17).
Kathouda y Mouiel describieron la vagotomía y la seriomiotomía laparoscópica, seguidos por Zucker y Bailey con la vagotomía supraselectiva. La exploración transcística de la vía biliar principal fue comunicada posteriormente por Phillips y Petelin (18). Dallemagne y Hunter (19) popularizaron la reparación laparoscópica del hiato esofágico en el tratamiento del reflujo y la hernia de hiato. E incluso los pacientes oncológicos se beneficiaron del abordaje laparoscópico. De hecho, Peter Goh (20) describió la gastrectomía laparoscópica. Actualmente, hay una gran cantidad de procedimientos que se pueden llevar a cabo por abordaje endoscópico.
La industria se vio sacudida por el terremoto de la laparoscopia. La competición por el mercado llevó al desarrollo de múltiples instrumentos y a la mejora de los sistemas ópticos. Los sistemas laparoscópicos de sutura-grapado supusieron una enorme ayuda para ampliar las opciones terapéuticas. Los sistemas robóticos de sujección de la cámara permiten al cirujano la realización de intervenciones complicadas con menos ayudantes, y la tecnología de 3D puede servir potencialmente en las técnicas quirúrgicas avanzadas.
Sin embargo, la revolución que se inició con la colecistectomía laparoscópica ha enlentecido su paso. Ahora es más difícil encontrar nuevos caminos para realizar nuevos procedimientos por vía endoscópica y obtener los mismos resultados con la vía abierta. En palabra de Nagy y Patterson (21): “Hay muchos escépticos en la comunidad quirúrgica. Sin embargo, el escepticismo parece alimentar el entusiasmo de los verdaderos creyentes en la cirugía laparoscópica…”. Sólo el tiempo lo dirá.
BIBLIOGRAFÍA
1. Semm K. Atlas of gynecologic laparoscopy and hysteroscopy. Philadelphia: W.B. Sanders, 1977.
2. Edmonson JM. History of the instruments for gastrointestinal endoscopy. Gastrointest Endosc 1991;37 (suppl):27-56
3. Belt AE, Charnock DA. The cystoscope and its use. En: Cabot H. Ed. Modern urology. Philadelphia:Lea & Febiger, 1936:15-50.
4. Gunning JE. The history of laparoscopy. J Reprod Med 1974; 12:222-226
5. Kelling G. Ueber oesophagoskopie, gastroskopie un kolioscopie. Munich Med Wochenschr 1902;1:21-24.
6. Jacobaeus HC. Ueber die möglichkeit die zystoskopie bei untersuchung seröser höhlungen anzuwenden. Munich Med Wochenschr 1910;57:2090-2092
7. Ott D. Illumination of the abdomen (ventroscopia). J Akush Zhensk Boliez 1901;15:1045-1049.
8. Kalk H. Erfafungen mit der laparoskopie. Z Klin Med 1929;111:303-348.
9. Orndoff BH. The peritoneoscope in diagnosis of diseases of the abdomen. J Radiol 1920;1:307-325.
10. Veress J. Neus instrument zur ausfürung von brust-oder bauchpunktionen und pneumothoraxbehandlung. Dtsch Med Wochenschr 1939;64:1480-1481.
11. Anderson JR, Dockerty MB, Waugh JM. Peritoneoscopy: an evaluation of 396 examinations. Proc Mayo Clin 1950;25:601-605.
12. Palmer R. Instrumentation et technique de la coelioscopie gynecologique. Gynecol Obstet 1947 ;46 :420-431.
13. Frangenheim H. History of endoscopy. En: Gordon AG, Lewis BV ed. Gynecological endoscopy. Londres: Chapman & Hall, 1988;1.1-1.5
14. Hasson HM. Open laparoscopy vs. closed laparoscopy: a comparison of complication rates. Adv Plan Prevent 1978;13:41-50.
15. Litynski GS. Highlights in the history of laparoscopy. Frankfurt: B Bernett Verlag, 1996.
16. Schreiber JH. Early experience with laparoscopic appendectomy in women. Surg Endosc 1987;1:211-216.
17. Szabo Z, Hunter J, Berci G et al. Analysis of surgical movements during suturin in laparoscopy. Endosc Surg Allied Technol 1994;2:55-61
18. Petelin JB. Laparoscopic approach to common bile duct pathology. Surg Laparosc Endosc 1991;1:33-44.
19. Hunter JG, Trus TL, Brauum GD et al. A physiologic approach to laparoscopic funduplication for gastroesophageal reflux disease. Ann Surg 1996;223:673-685.
20. Goh P, Tekant Y, Isaac Y et al. The technique of laparoscopic Bilroth II gastrectomy. Surg Laparosc Endosc 1992;2:258-260
21. Nagy AG, Patterson EJ. Laparoscopic surgery. En Zucker K ed. Surgical laparoscopy. Lippincot & Williams. 2000:1-11.