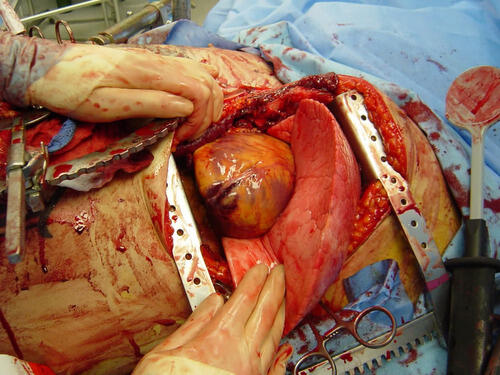…Continuación (de Brillaba como un diamante)
Sentí una enorme decepción.
Incluso en Babylon.
Se habían infiltrado.
Caperucita y el reprimido de Grey también.
La empatía afectiva tiene la culpa.
La represión es infinita.
Entre los humanos.
Y los reprimidos son un universo.
La frustración y la oscuridad de sus deseos les lleva a cometer horrendos crímenes.
Que esconden.
Los cobardes viven fingiendo.
Fingiendo bondades de las que carecen.
Y dando lecciones al resto.
O lo contrario.
Los valientes se atreven.
Las exhiben ante el mundo.
Incluso en orgías de violencia masiva.
Y más algunos…
Uno terminó creando campos de exterminio masivo.
Y justificándolo.
Otro, secuestró la inocencia y la torturó durante años.
Lo conocía bien.
Mi infancia.
Entre amigos y conocidos
En el colegio.
Los reprimidos me habían perseguido.
Y ahora.
En mala hora.
Ahora la represión era mercancía.
Para consumo masivo.
En una gran superficie.
El sonido bombardeaba las paredes.
Haciéndolas vibrar.
De repente, se levantaron varias cabezas.
Los intangibles efectos de una voz.
Got me looking so crazy right now
«Oh oh, oh oh, oh oh oh no no..»
Me acerqué de nuevo a ella.
Con la mano izquierda, me ajusté la cinturilla del pantalón.
Y extendí la otra, para ayudarle.
Ella se levantó.
Salimos del cuarto.
A media luz.
No quería seguir escuchando.
Me traía malos recuerdos.
Terribles recuerdos.
De decepción.
Y dolor.
Dolor que tenía que ahogar.
Como fuera.
Con quien quiera.
En cualquier sitio.
Menos allí.
Continuará…