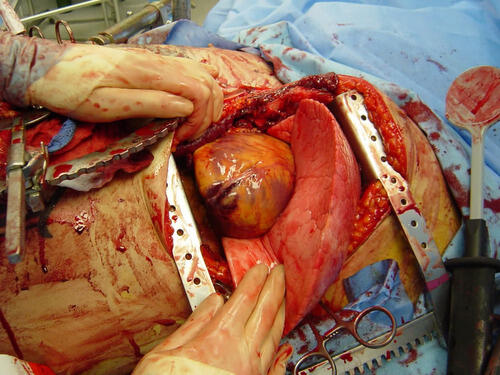Era agosto de 1993.
Todavía bajo la tutela de la capital del Imperio.
Gustavo Klint había llegado a Hong Kong vía Schipol, cansado y aturdido por el cambio horario.
Iba a pasar dos semanas de aprendizaje.
Con un reputado cirujano.
Como una minoría.
Pero con un ídolo para él.
Desde que era residente y leía sus artículos en el British Journal of Surgery.
Nadie obtenía tan grandes resultados en la cirugía esofágica.
Ni los japoneses.
Al bajar del Boeing 747 de Cathay le guiñó un ojo.
Quizás eso mismo le pasó a Ralph Fiennes.
Fue en Quantas. Años después.
En el mismo aeropuerto, lo tuvo claro.
Clarísimo.
Allí se iba a ahogar y no sólo por la humedad.
El aíre era caluroso y denso.
Excepto en los edificios.
Por los chorros de aíre acondicionado.
Allí, el sudor era gélido.
Como sus sonrisas de bienvenida.
Aunque años más tarde los aviones dejaron de aterrizar entre edificios, el perfil intimidante de su construcción se apreciaba incluso a distancia.
Eran altos.
Alargados y juntos.
Sólidos como una colmena.
Una gran colmena de colmenas.
Con sus obreras recorriendo caminos tortuosos.
Senderos sin gloria de día y desiertos en la noche.
Abarrotados con la primera luz de la mañana.
Todas juntos embarcando para ir de Kowloon and Hong Kong.
Desembarcando de vuelta y dejando de verse al anochecer.
Pero no había reina.
O al menos no era visible para los visitantes.
O la reina era el dinero.
O el poder.
Se alojaba en el Kowloon Shangri-La.
Y desde la ventana de su habitación podía ver la bahía y la isla de Hong Kong.
Los ferrys yendo y viniendo, con sus luces penduleantes.
Durante el anochecer.
Juguetes flotantes.
También los juncos con sus fiestas privadas, con turistas mareados vomitando entre tiburones.
Y lujosos yates cargados con ricos asiáticos y británicos, acompañados o solos, de camino a Macao.
A violar la prohibición.
A jugar.
Se metió en la cama desnudo.
Las sábanas eran muy suaves.
Blancas.
Una sensación para su piel.
No resistió al cansancio que, en forma de dolor de cabeza, se apoderó de él.
Entornó los ojos.
Se rindió.
El primer día encontró la ropa más ligera en la maleta.
Era domingo.
Esperaba perderse por las calles de la península de Kowloon.
Por sus plazas y parques.
Restaurantes. Chinos. Y tiendas callejeras.
Salones de té.
O karaokes.
Y pasar desapercibido.
Sonriendo.
Entre la gente.
Acariciando el jade en el mercado.
Al principio, como estaba previsto, le costó inspirar un aire tan denso.
Pero se fue acostumbrando.
Hasta que empezó a sentir algo en el estómago.
No llevaba ni veinte minutos recorriendo las calles.
Era entre asco y vacío.
Un olor fétido para un vienés fino.
El pescado seco.
A la vista y colgando de cuerdas.
Al alcance de cualquiera.
Continuará…