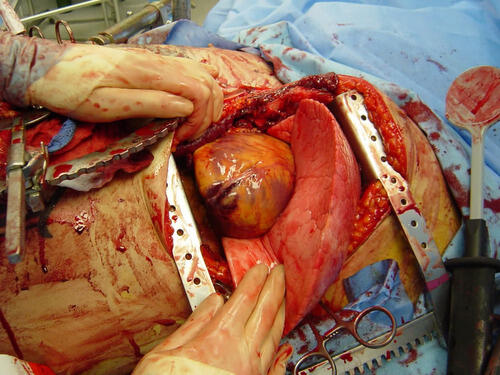Continuación…
Al final, Gustavo encontró lo que buscaba por las calles de Kowloon.
Cualquier observador hubiera creído que estaba desorientado.
Eso parecía.
Un turista accidental.
Accidentado por el mal olor.
Era un karaoke.
Un karaoke en Hong Kong.
¿Un karaoke cualquiera?
Se fijó en los anuncios de neón.
Parpadeaban «New York».
No había duda.
Eran llamativos.
Mucho.
En rojo.
Verde.
Azul.
Amarillo.
Sería por sus prejuicios, pero tanta colorín le hacía desconfiar.
No podía cambiarlo.
Todos eran iguales.
Y allí era donde le habían citado.
Descendió unos cuantos peldaños, hasta los bajos del indistinguible edificio de paredes grises y ventanas, y sábanas colgadas, que formaba parte del panal.
Y lo hizo con miedo.
Con el corazón a 210-edad.
Caminó unos cuantos metros.
Guiado por el neón.
Hasta que se encontró ante una puerta negra.
A la altura de sus ojos había un pequeño ventanuco.
Reforzado por una barras.
No era una señal muy favorable.
Al contrario.
Llamó al timbre.
Abrieron la pequeña ventana.
Y le miraron dos ojos negros.
Rasgados.
Femeninos.
Con pestañas cargadas con pelotones de máscara negra.
Como cuentas.
«New York, New York» susurró Klint.
Sonó un ruido metálico.
Le dejaron pasar.
Con la puerta sólo entreabierta.
Para que no se escapara nada.
O no entraran.
Al principio, al mirar a través de la ventana, había creído que era una mujer.
Por los ojos.
Pero pese al maquillaje, sus rasgos y un picudo bulto en la garganta le delataban.
Era tan delgado que el vestido negro ajustado no le tocaba la piel.
¿Sería filipino?
O Jackie Chan.
Sin dirigirle palabra, con un gesto de las manos, le indicó el camino.
Y Klint se olvidó del olor.
Y del asco y del miedo juntos.
Sin esperarlo, se encontró en una plaza muy transitada.
Un gran espacio circular.
Allí se abrían unas veinte puertas translucidas.
Dejaban intuir figuras detrás de ellas.
En diferente número.
En distintas posiciones.
Y figuras vestidas de largo y de negro caminaban de puerta en puerta.
Con pasos cortos.
Y desaparecían tras de ellas.
¿Nadie quería ser visto allí?
O identificado.
Para él no hubiera habido diferencias.
Y en el centro del gran espacio, una pantalla de vídeo, un escenario y un micrófono montado sobre un trípode.
Todo en silencio.
No se escuchaba nada.
Ni siquiera los pasos.
No parecía un karaoke.
De repente, pensó que iba demasiado casual.
No le habían dado indicaciones.
Las mujeres llevaban trajes negros.
Largos.
Con tirantes que dejaban ver sus hombros.
Y sus clavículas
Y sus cuellos blancos, cubiertos de polvos de arroz, expuestos intermitentemente con los movimientos del cabello de sus medias melenas.
Lisas.
Negras.
Cortadas por el mismo estilista.
Con el mismo largo.
A lo mejor debería haberse puesto a Zegna y Ferragamo.
Pero hubiera sido un disgusto manchárselo de vómito.
Su acompañante le indicó, con gestos suaves, que debía subirse al pequeño escenario.
Le indicó el micrófono.
Klint dudó. Pero terminó cogiéndolo.
Recibió un signo de aprobación.
Y en la pantalla apareció un vídeo y comenzó a sonar la voz de Gladys…
Continuará…