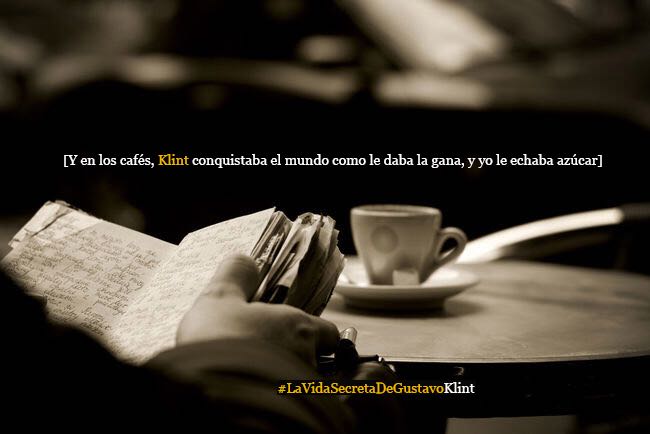Haré algunas cosas mejor y otras peor
Intentaré cometer menos errores pero cometeré otros distintos
Haré daño
Lo intentaré evitar
Terminaré otro libro de Gustavo Klint
Seguiré sin saber tocar música
Me enfadaré menos
Conoceré más gente
Tendré menos tiempo para unas cosas y más para otras
Aprenderé lo que ignoro
Me creeré menos de lo que sé
Buscaré quien me sustituya
Buscaré a quien sustituir
Reiré
Sonreiré
Lloraré
Echaré de menos
Provocaré
Irritaré
Tendré nuevos proyectos
Amaré rápido
Quizá sea el último
En resumen, viviré hasta donde se pueda.
Twitter para cirujanos profundamente superficiales
Es difícil olvidar cuando, hace años, me preguntaban de qué servía Twitter, si no era una pérdida de tiempo, un pasatiempo sin valor para un profesional de la Medicina. La verdad es que parecían tener razón. Pero a mi me mantenía enfocado; tanta información fluyendo evita que me disperse.
Es cierto que en Twitter, como en otras muchas redes sociales, hay mucha banalidad. Pero reconozcámoslo, los seres humanos somos muy banales. Hablamos de cosas sin sustancia con mucha frecuencia. De hecho, no imagino que los premios Nobel se levanten por la mañana debatiendo sobre el Ulises de Joyce, el bosón de Higgs, o cualquier otro pensamiento profundo. Muy profundo.
Lo que es cierto es que n el último año he sido coautor de un editorial, un artículo de cabecera, una revisión y dos originales relacionados con Twitter y cirujanos colorectales. Uno ha sido en Cirugía Española. El resto en BJS, Colorectal Diseases y Clinics of Colon and Rectal Surgery. Prácticamente, he cubierto mi cupo de publicaciones para un sexenio investigador.
Así que cuando me pregunten si me merece la pena tuitear tanto y pasar tanto tiempo en redes sociales, tendré una contestación contundente a mano.
De momento, les recomiendo que lean este artículo de cabecera del BJS
En la Semana de San Carlos, 25 de 230 años no son nada.
El pasado día 3 de Noviembre, junto con un gran número de compañeros y colegas del Hospital Clínico, recibimos el reconocimiento por haber cumplido 25 años de trabajo en la institución.
Entré como residente en 1991, y salvo por algo más de un año que estuve fuera, como «fellow» en el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, han sido 25 años increíbles.
Confesaré que llegué al Hospital como estudiante por sorteo. En segundo curso se hacía una loteria para la distribución de estudiantes en los distintos hospitales afiliados a la Universidad Complutense. Y no tuve opción, cuando llegó a mi apellido, el Clínico era lo único que quedaba. No podía saber entonces lo que pasaría después.
No tengo ninguna tradición médica en la familia. De hecho, tampoco universitaria. Soy el primero que se benefició de la «escalera social» que apareció como consecuencia del regimen del 78. Y así conseguí ser primero estudiante, luego residente, posteriormente facultativo especialista, jefe de sección y, ahora, director médico.
No puedo atribuirme mucho mérito, salvo la perseverancia y la micro-ambición, como dice Tim Minchin. Lo demás se lo debo a compañeros, colegas, maestros, jefes, estudiantes, mentores, amigos y, sobre todo, a mi familia. Por encima de todo. Yo soy su producto. Y a mi juicio, no salí del todo mal. ¿Qué voy a decir yo?
Un honor y un privilegio ser del Clínico. Un honor y un privilegio, junto con todos los demás, ser el Clínico. Un lugar de personas, para las personas. No seremos el mejor hospital del mundo, pero esperamos ser el mejor hospital para nuestros pacientes, y para todos los demás.
En la Semana de San Carlos, 25 de 230 años no son nada.
Innovación sanitaria
Es probable que no haya sector más complejo de entender y, consecuentemente, de gestionar que el de la sanidad, entre otras cosas porque los sistemas sanitarios no se diseñaron, sino que construyeron a partir la práctica médica, de la medicina tal como se practicaba en siglos pasados.
Era una profesión liberal, en la que el servicio prestado por el profesional era el valor, la motivación era el instinto de supervivencia y el objetivo resultaba de la lucha por retrasar el momento de la muerte por la aparición y desarrollo de eventos agudos, infecciones o traumatismos. El modelo de negocio era el pago por el servicio, ya que el pago por el resultado hubiera sido inaceptable para los profesionales ante su escasa efectividad para curar el daño.
En las dos últimas décadas se ha producido un aumento constante de la complejidad de la prestación de servicios sanitarios, junto con el incremento sostenido del gasto, tanto en porcentaje del PIB dedicado a la sanidad como de “dólares/persona”. De todos los países de la OCDE, Estados Unidos gasta el 18% de su PIB en sanidad, mientras que la mayoría de los países europeos oscilan entre el 8% y el 12%. Este crecimiento constante no es una sorpresa, ya que había sido descrito en los años 60 del siglo XX. La realidad es que ni la sanidad en USA ni en Europa es capaz de producir incrementos significativos de productividad (definida como prestación de más servicios por el mismo gasto o mismos servicios por menos gasto). Sin embargo, los costes de producción (especialmente de sueldos y de nuevos productos) han ido aumentando. Todo ello se hace más relevante cuando se compara con otros sectores productivos. Esa incapacidad de aumentar la productividad fue nombrada como «la enfermedad de los costes» por William Baumol y William G. Bowen. No es atribuible a los profesionales, sino a la esencia misma del modelo.
Pero veamos algunos hechos. Si revisamos los resultados de productividad en el NHS entre 2000 y 2008 se comprueba una leve caída de la productividad, especialmente en los hospitales. Resultados similares han sido publicados por el McKinsey Global Institute para el sector sanitario en USA. Si lo hacemos, intentando aplicar el mismo modelo, vamos a obtener los mismos resultados. Esto no sería un problema si el sistema sanitario produjera una mejora equivalente en los resultados en salud. Sin embargo, no es frecuente que se midan con precisión esos resultados y, en muchos casos, desconocemos los efectos.
Innovación sanitaria
Definición
Investigar es invertir dinero para generar conocimiento e innovar es utilizar el conocimiento para generar valor. Nuestro país ha tenido un enorme éxito en el aumento de calidad y cantidad de producción científica, medida por el factor de impacto de las publicaciones. De hecho, se encuentra entre los 10 primeros países. Sin embargo, cuando se miden indicadores de transferencia de conocimiento al sistema productivo (patentes), España ocupa un modesto lugar y se sitúa a más de 30 puestos de la cabeza.
En nuestra opinión y después de décadas de producción de conocimiento, la producción de patentes es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la innovación del sector.
Objetivo
Sería necesario plantear la innovación como su aplicación para responder a los 5 grandes problemas de los sistemas sanitarios definidos por Sir Muir Gray:
1. Variación no deseada en resultados y calidad
2. Daño a los pacientes
3. Inequidad por el deficiente uso de los recursos
4. Desperdicio de los recursos sin maximizar el valor
5. Fracaso en la prevención de la enfermedad
Realmente, cualquier sistema que se base en la actividad y no en el valor producido para sus beneficiarios adolecerá del mismo problema: el aumento de actividad se acompañará de un aumento del gasto y del coste, y no de la productividad. Y ¿qué es el valor? La mejor definición al respecto es la propuesta por Muir Gray: resultados (beneficio – daño) + calidad percibida/ costes (€ + tiempo + CO2).
En cualquier caso, Muir Gray propone tres tipos de valor para conseguir la transformación del sistema: valor de asignación de recursos (mejora en la toma de decisiones de asignación de financiación a distintos programas), valor técnico (mejora de los resultados en salud tanto para la persona como para la población) y valor personalizado (mejores resultados para el individuo atendiendo a sus expectativas).
Para poder obtener lo anteriormente expuesto, es preciso realizar una transformación hacia un modelo basado en el valor. Eso conlleva la introducción de innovación disruptiva a partir de tres elementos:
1. Nuevo modelo (basado en valor para el paciente y no en la actividad)
2. Red de valor disruptiva (innovación social)
3. Tecnología habilitadora
Cuarenta años
Cuarenta años son ocho veces cinco años. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que, en una soleada mañana de finales de junio de 1977, un avión de la compañía charter británica Monarch inició su rodadura para el despegue por una de las dos pistas del Aeropuerto Transoceánico Madrid-Barajas – ¡qué título tan pretencioso!- con destino al aeropuerto de Luton,.
Un grupo de estudiantes, unos críos, acompañados de un profesor, iban a pasar un mes en Inglaterra, aventurándose en otra cultura, con otra lengua, estudiando todas las mañanas y viviendo en casas y conviviendo con personas a las que todavía ni conocían. Todo eran risas y alegría. Lo normal. Ninguno de ellos sabía que vendría con el tiempo.
Ellos ahora casi ni recuerdan que, a penas dos semanas antes, se acababan de celebrar las primeras elecciones generales desde la muerte de Franco en el 75. Algunos arrastraban la carga ideológica de un falaz período de paz.
Tras aterrizar y pasar los controles fronterizos, un autocar les condujo a través de la campiña inglesa hasta un pequeño pueblo costero de Merseyside: Southport. Conducían al revés. No había sol. El cielo era gris metálico y llovía.
Tras detenerse el autocar junto a un viejo colegio de ladrillo rojizo y suelo de madera, que crujía, como las casas de Poldark, o Davinia, o las hermanas Bronte, bajaron uno a uno y se dirigieron al encuentro de personas extrañas, que se fueron haciendo cargo de cada uno de ellos. Los coordinadores dieron instrucciones sobre los horarios de asistencia a las clases, que empezarían al día siguiente. Luego, cada uno de los pequeños se fue metiendo en un coche y desapareciendo.
No había móviles, no había internet, no había whatsapp. No había ningún cordón umbilical que uniera a los críos con sus padres. No había padres helicóptero. No había miedo pese a que estaban en el extranjero, en Inglaterra, la pérfida Albión.
Entre clase y clase, había risas, competencia, juegos, deportes, muchos «flakes» de chocolate incrustados en los helados, sandwiches de pasta de pescado con pepino y vinagre, fish & chips en cucuruchos de papel de periódico los viernes por la noche, bailes lentos en la discoteca del YMCA, primeros besos, amores huidizos, viajes por el Lake District, por Liverpool – cómo los Beatles podían componer canciones alegres en un sitio tan sucio -. Y por Manchester.
Y lluvia. Mucha lluvia.
Ahora, cuarenta años después, cuando hablamos, seguimos siendo los mismos niños que entonces, dos cabras locas con algunas cicatrices. Pero el tiempo no nos ha estropeado todavía.
Se cumplen 5 años
El 30 de septiembre se cumplirán 5 años de la jubilación de «mi jefe», el Profesor Jesús Alvarez Fernández-Represa, jefe del extinto Servicio de Cirugía I del Hospital Clínico San Carlos y catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, además de Presidente de la Real Academia de Doctores.
Y lo confieso, le echo de menos.
Después de haber sido, durante mi carrera de Medicina en la Universidad Complutense, alumno interno con el Profesor Durán Sacristán en el Servicio de Cirugía I, resultó natural la elección de hospital y servicio cuando me llegó la hora de tomar la decisión en el recinto ferial de la Casa de Campo, después de superar el examen MIR.
Desde enero de 1991 hasta el 30 de Septiembre de 2012, durante 22 años, fui su residente, facultativo especialista interino, profesor asociado, facultativo especialista fijo, jefe de sección y profesor titular. Así que yo no sería quien soy sin él. Me enseñó a operar, pero también otras cosas más importantes; me demostró como un cirujano nunca pierde los nervios, ni desprecia a sus ayudantes, ni les maltrata de palabra u obra por muy compleja que sea la intervención. Eso sólo demuestra miedo, incapacidad y falta de preparación. Me mostró como, cuando te juegas la vida de otro ser humano encima de una mesa, la autoridad se consigue con el silencio no con los chillidos. O tarareando la música de «Los hombres de Harrelson». Además, me ayudó a investigar en cosas alocadas, como el transporte de cloro y la regulación de canales de membrana en el epitelio intestinal. Me dejó tener mi propio laboratorio de patobiología del epitelio intestinal y escribimos capítulos de libros juntos y fuimos co-autores de más de 40 artículos científicos.
Me dio libertad para que me confundiera a lo grande. Y respetó mis éxitos, sin sentirse amenazado. No tenía por qué. El estaba muy por encima de eso.
Nuestra relación a lo largo de los años no fue una balsa. Yo siempre le exigía más. Como jefe, le pedía cambios, criticaba sus decisiones, me peleaba con él, más en privado que en público.
Y cinco años después, ahora que soy director médico del Hospital, he comprendido que fui injusto e infantil, «inmaduro» como él me llamaba, que le pedía cosas sin entender lo complicado que es conseguirlas, sin asumir que no estaba en su mano.
Un día en mi despacho, después de su jubilación, se lo reconocí: «Ahora comprendo lo difícil que era su situación, lo difícil que resulta ser jefe».
He tenido suerte, mucha suerte. Porque algunos logros me los he ganado yo, pero el esencial, el trabajo como facultativo especialista en el Hospital Clínico, se lo debo a él.
El confió en mi.
Nunca se lo podré agradecer lo suficiente.
Posverdad, ciencia y medicina
Ayer jueves 6 de julio de 2017 participé en la jornada de MEDES para hablar sobre el impacto de la ciencia e-compartida en la práctica clínica.
Sinceramente, no tenía muy claro a qué se podía referir el tema de mi conferencia, así que aprovechando que mi rector se había referido a la posverdad y la ciencia, intenté provocar con un discurso que mezclara la posverdad, la ciencia médica y la práctica de la medicina. Y me parece que lo conseguí.
Empezaré por las definiciones para ver si nos ponemos de acuerdo.
Ciencia médica: cuerpo de conocimiento relativo a la salud y la enfermedad generado por el estudio del ser humano y su entorno mediante la aplicación de la observación y la experimentación de acuerdo con el método científico
Medicina: profesión dedicada a diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades
Posverdad: situación en la que la creencia es más importante que los hechos.
Y dicho esto, dejo que Dan Ariely haga el trabajo duro: pensar y contar los hechos.
Sois los mismos, pero no sois lo mismo: sois médicos
Ayudadnos a cambiar la realidad.
No sois del Clínico.
Sois el Clínico
¿Cómo lo vas a hacer?
Puede que lo que voy a contar a continuación suene arrogante. No es mi intención, aunque algunos no me crean. Intento, únicamente, reflexionar por escrito sobre por qué uno es lo que es y no otra cosa.
Mi interés por conocer Estados Unidos viene de lejos, desde mi adolescencia, cuando planeaba cómo me gustaría desarrollar mi carrera profesional. Pero según fui cumpliendo años, la motivación cambió. No quería conocer USA para quedarme, sino para que mi criterio no dependiera de lo que los demás me contaran.
Porque la gente te cuenta, con mucha frecuencia, cómo es Estados Unidos sin haber puesto un pie allí. Se forman una opinión global, sobre la costa este, la oeste, el medio oeste o todos los estados, por lo que han visto en el telediario, han leído en los periódicos y, más frecuentemente, por lo que les ha contado alguien que ha estado allí, bien sea un primo, una sobrina, o el vecino de su cuñada.
Con suerte, alguien ha leído algunos de los relatos de Elvira Lindo desde Nueva York.
No infrecuentemente tengo que escuchar que los norteamericanos son infantiles, hipócritas incultos, arrogantes, prepotentes…
No comparto esa opinión. En absoluto.
En mi caso, tuve suerte. Mucha suerte. No suele ser común que uno pase de un colegio de San Blas a ser «fellow» de la Facultad de Medicina de Harvard, primero, y afiliado del MIT, después. Tampoco que en medio pase, como investigador visitante, por varios hospitales de ambas costas y el medio oeste. Y todo ello gracias a la financiación pública que, aunque no muy abundante, recibí a través del Instituto de Salud Carlos III o de la Comunidad de Madrid.
Lo primero que esta exposición a la cultura norteamericana me ha generado, sin ser protestante, es un sentimiento de «giving back», de obligación de devolver a la sociedad parte de lo que he conseguido a cambio de lo que me ayudaron.
Sin embargo, pese a lo que me he beneficiado de ser un «hiperadaptado al sistema», hay una crítica a nuestra sociedad que no me puedo ahorrar. Se refiere a la pobre cultura de apoyo a los más jóvenes, a los que intentan hacer proyectos novedosos, que amenazan con romper el status quo.
Siendo Estados Unidos un país con sus imperfecciones, sólo hay que mirar a su actual presidente, su cultura académica de progreso es envidiable. Cuando alguien tiene una idea nueva por la que siente pasión e intenta buscar ayuda de otros, la respuesta inicial no es un «¡NO, eso no se puede!, sino más bien un «¿Cómo lo vas a hacer?». Y es una pregunta sincera, no hipócrita.
Por eso, por esa sana envidia que siento a veces, me gustaría ver que cuando alguien joven defiende una idea nueva le contestáramos con un «cómo lo vas a hacer» y con un nuevo y frustrante «no, eso no es posible».
La RANM en Harvard: el tercer día
Con el cambio horario, el sueño se desvanece antes de que amanezca. Y el día 31 de mayo no fue diferente.
Era día libre para mi; mientras, los académicos involucrados en el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos iban a estar ocupados en una reunión de trabajo con el Instituto Cervantes en Harvard.
Después de escribir algunas ideas y de pasar un par de horas contestando correos electrónicos, decidí salir de nuevo a ver la ciudad.
En el verano de 2016 había estado en una visita breve y, desde entonces, la actividad constructora había crecido desorbitadamente. Y, por fin, el concesionario de Tesla había abierto en el Prudential.
Por la noche, había quedado a cenar Norberto Malpica, brillante investigador y mejor persona con el que trabajé en la dirección del consorcio MVision en Madrid, y con Martha Gray, la directora de MVision por parte del MIT.
Charlamos, nos reímos y planeamos nuevos proyectos. Esto me lleva a recordar que la innovación no es una cuestión de tecnología, sino de personas.
Continuará…