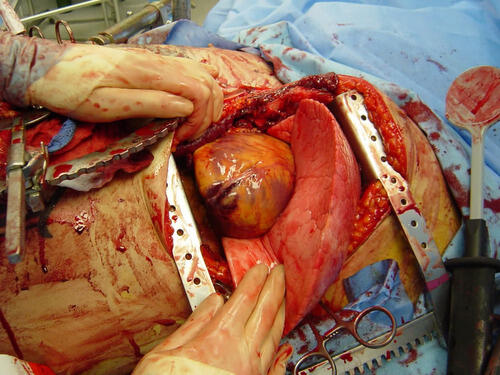Aquí estoy, en medio de El Rastro, el mercado de pulgas más famoso… de Madrid.

Soy un fotógrafo valiente, pero desafortunado. El artista incomprendido. Pero hoy, como cada domingo, mi ritual me ha llevado a la aventura con mi amada cámara en mano, entre la multitud que se agolpa alrededor de los puestos de venta, bajo la impertérrita mirada de la estatua de Cascorro.
Pero la masa no piensa, no tiene misericordia de mi. Ignoran que ando a la búsqueda del momento irrepetible. Me arrastran, me empujan, me hacen girar…
¡Es un centrifugado humano!
Un paso a la izquierda, ¡zas!, un codazo. Un paso a la derecha, ¡pum!, un bolso en la cara. A veces un bastón. Otras un paraguas. Todos esos artilugios amenazan alguno de mis orificios naturales. O amenzan con crearme otros nuevos.
Intento retroceder, no sé a dónde, pero la multitud me empuja hacia adelante.
¡Es un baile frenético!
De repente, mi cámara sale volando por los aires.
¡Oh, no!
Miro arriba. Al cielo. Cuál artista en la pista de un circo, doy pasitos a derecha e izquierda calculando el punto de caída donde, si no calculo mal, podrá impactar la máquina con mis manos, en vez de con el suelo. O con la crisma de algún viandante. O de los niños que son transportados en esos carritos que martillean sin piedad mis rodillas.
Es una lucha. Pero no me rindo.
Como a bajas revoluciones, veo mi cámara flotando en el aire sin saber que el dispositivo de disparo automático hace que, involuntariamente, vaya capturando imágenes de cuadros, antigüedades, reliquias, libros y espejos en los que una multitud queda reflejada.
¡Es un festín visual!
Afortunadamente, la cámara aterriza en mis manos. Miro la última foto y no me lo puedo creer.
¡Es perfecta! La humanidad contenida en un trozo de El Rastro pasará a la eternidad en formato digital.